
Aquel día, el sol amaneció intensamente rojo, redondo y brillante. Pero él ni siquiera le dedicó un vistazo. Para Climent, todos los días eran iguales. El ayer se parecía a un libro que no volvería a leer, pero que guardaba por si acaso.
Lo peor de la mañana de un sábado era la interrupción de sus rutinas. Hoy no tendría esa atmósfera en la que se sentía tan seguro, en la que sabía moverse con soltura, quizá por la costumbre de madrugar, tomar un café casi aguado en la sala de profesores, corregir algunos ejercicios y acudir a clase antes de que llegaran sus alumnos. Hoy no sabría qué hacer con tanto tiempo libre. Si fuera una persona normal tendría un hobbie, una actividad refrescante que además le pusiera en contacto con otras personas, que le ayudara a relacionarse. Pero había desertado de su propia vida, se había ausentado de la realidad creando un submundo habitado por él mismo y al otro lado, en otro lugar, el resto de los mortales.
Climent era una de esas extrañas personas que, a pesar de estar rodeado por la alta tecnología y los soportes digitales todavía anotaba frases en una libreta, recortaba páginas de los periódicos y se desplazaba de un lado para otro con una cartera de piel de camello comprada en SEARS durante el otoño de 1970. Los chicos le llamaban cutreman y las alusiones sobre su personal estilo llenaban ya varias puertas de vater junto a otros múltiples textos rotulados sobre costumbres de apareamiento y otras máximas adolescentes.
Quizá se acercaría al centro de la ciudad a merodear por las librerías y comercios donde se leyera Outlet, Vintage o Decó. Ese tipo de anglicismos le atraían como una extraña feromona, frases que llenaban de esperanza la asfixiante monotonía del sábado.
Al descender por la boca de metro, el aire que serpenteaba en los pasillos acudió a su encuentro con la firme intención de succionarle. Como un agudo sorbo de granizado la tenue oscuridad subterránea se mimetizaba con la raída silueta del profesor.
Caminó por el interminable laberinto de escaleras e indicaciones hasta pasar por delante del músico polaco y su particular concierto para oboe. Minutos después, sentado en el vagón de la línea azul con la insípida mueca de la apatía, su mirada quedó abstraída por el vivo color de un pulsador de apertura de emergencia. En la vía contigua, a la misma hora, llegaba otro tren. Poco después, uno de ellos reanudó la marcha. Climent no era capaz de percibir cual de los dos se movía hasta que el otro vagón desapareció dejando al descubierto el desértico andén de la línea 5.
Su tren aún no había iniciado la marcha y Climent experimentó de nuevo esa agridulce sensación de que la vida transcurría, igual que el tren, delante de sus ojos mientras él simplemente se había sentado a observar.
En ese momento insustancial, difuso y anacrónico, Climent detuvo su aliento para contemplarla. La chica que acababa de entrar apresuradamente, que había deslizado su vestido de espigas perfumadas por delante de sus dilatadas pupilas, era la respuesta. Su pañuelo de seda se deslizó accidentalmente desde su brazo hasta caer al suelo como una diminuta aurora boreal surcando el infinito espacio tiempo y él, torpe y aturdido lo recogió. Elena le dio las gracias y lo hizo con el aleteo de su sonrisa de mandarinas. En ese instante Climent comprendió que en el fondo, viajar en metro era maravilloso.
Relato breve presentado en TMB. verano de 2012





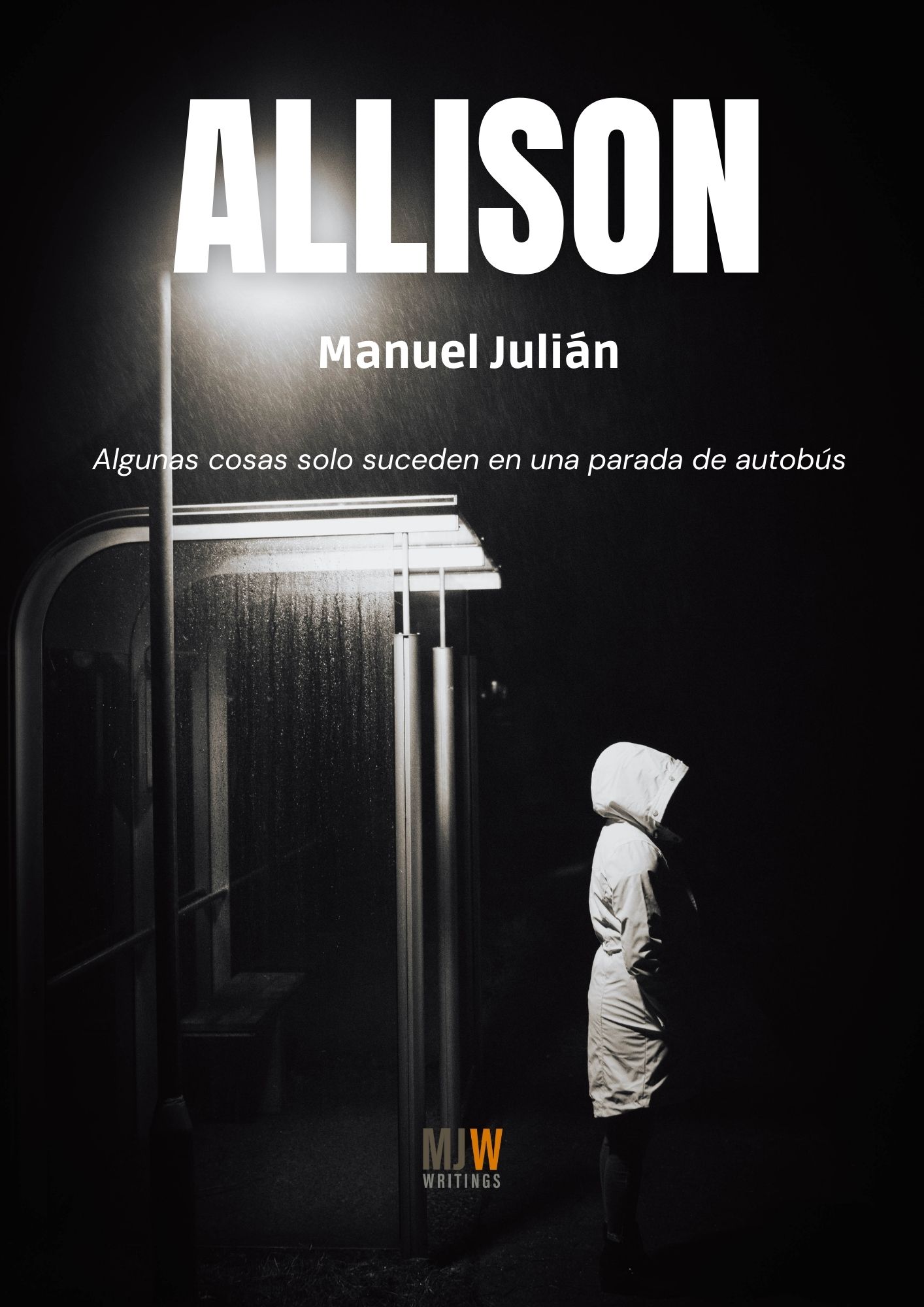

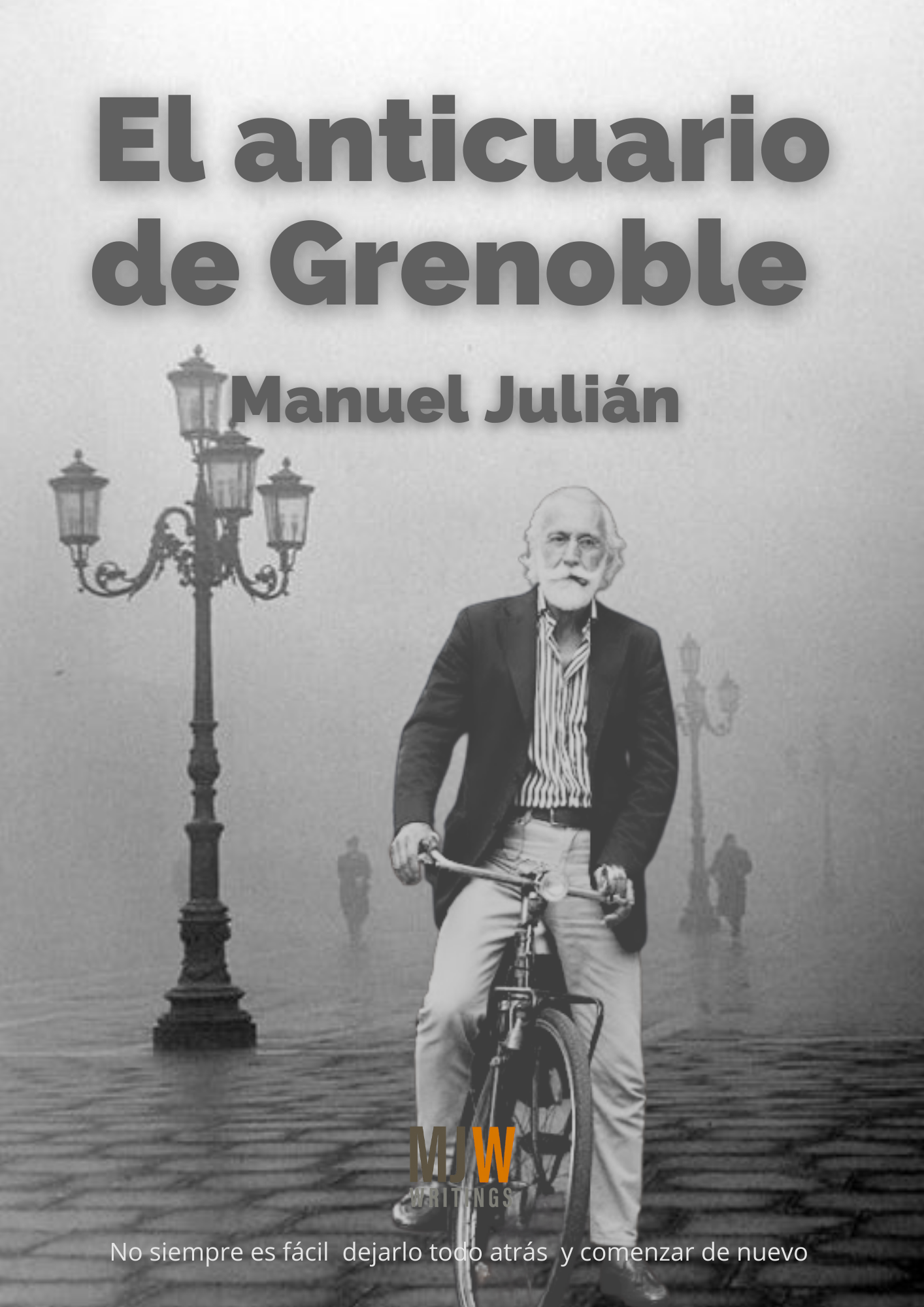



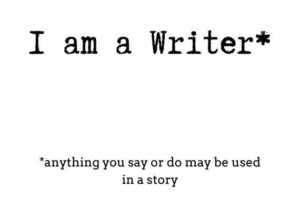


Escritor en Ediciones DéDALO desde 2012. Redactor de contenidos para revistas culturales, blogs y páginas webs. Corrección ortotipográfica y de estilo. Writer freelance. Conferenciante. Autor de libros, relatos breves y cuentos para diferentes edades.