
Todo comenzó como una nueva manera de comunicar emociones. Algunas palabras nacieron con la voluntad de perdurar para siempre, en cambio otras agonizaron con el paso del tiempo y cayeron en el olvido.
Poco después, las palabras descubrieron que necesitaban adaptarse si querían sobrevivir y crearon su propio lenguaje, uno que incluyera nuevas voces y conceptos a los que aún no le habíamos puesto nombre. Todo ese esfuerzo tendría sus propias consecuencias y muchas de ellas se quedaron en el camino, enterradas entre las páginas de viejos libros hasta que volvieran a ser descubiertas. Muchas frases vagaron desde entonces por terrenos yermos, deseando que un escritor las amara y las adoptara.
Quizá por todo ese enorme peso, un escritor no solo se enfrenta a sí mismo sino a todo lo anterior, al lenguaje de su infancia y la de todas aquellas generaciones que le precedieron.
Una página en blanco espera pacientemente a que algo de todo eso se derrame sobre ella, a que lo haga antes de que las energías se desvanezcan. Antes de que el pulso renuncie a una nueva historia y que el silencio lo cuente todo. No se escribe para ser leído, se escribe para ser perdurado. Para respirar de nuevo aquella primavera de hojas de papel, tinta y recuerdos. Así es que las frases ya son parte de tu familia aunque nadie las conozca, aunque sus mandarinas sean de papel, sus nubes de azafrán y hagan nidos en tu cabeza, aunque las mañanas ya no se parezcan.



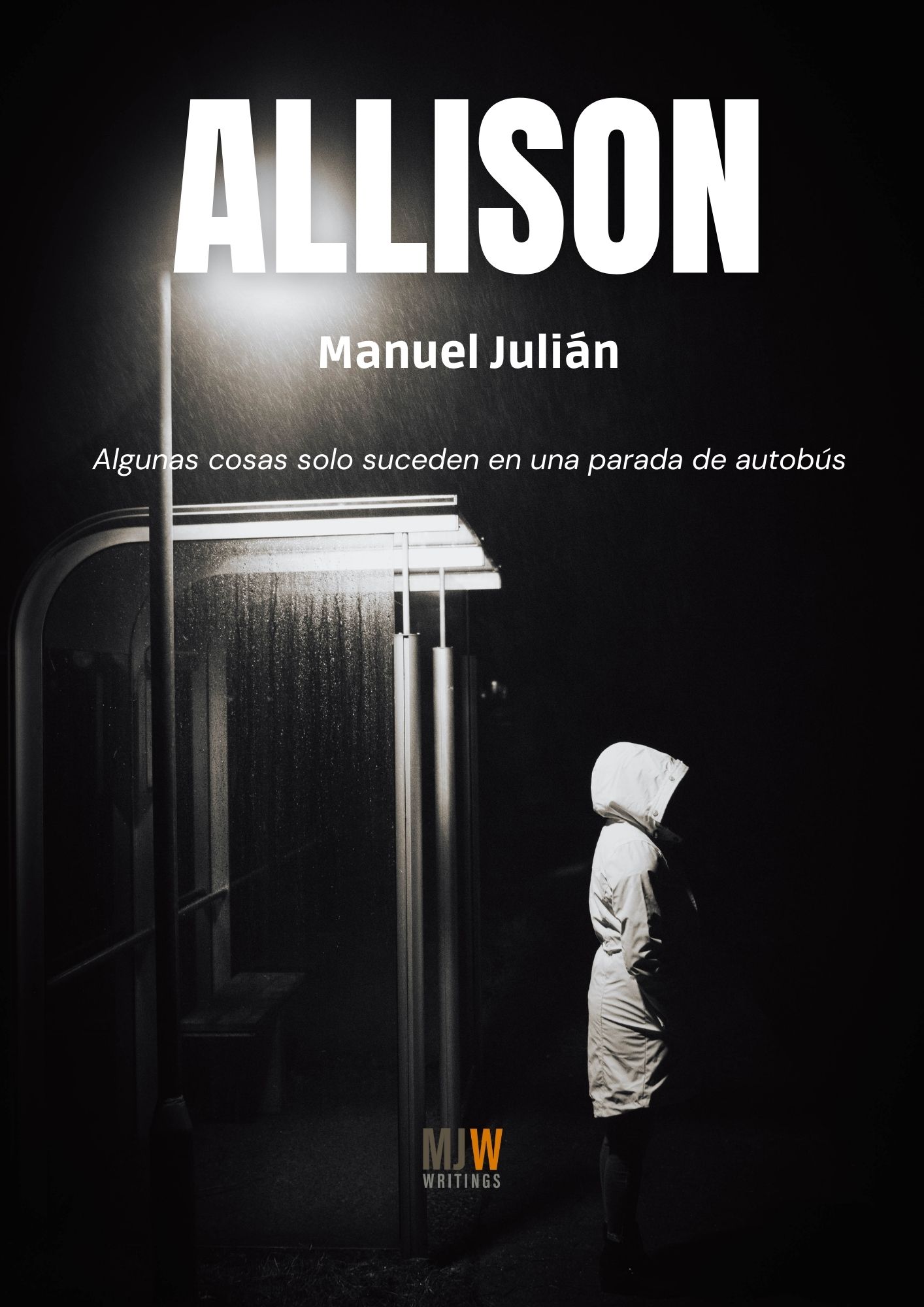

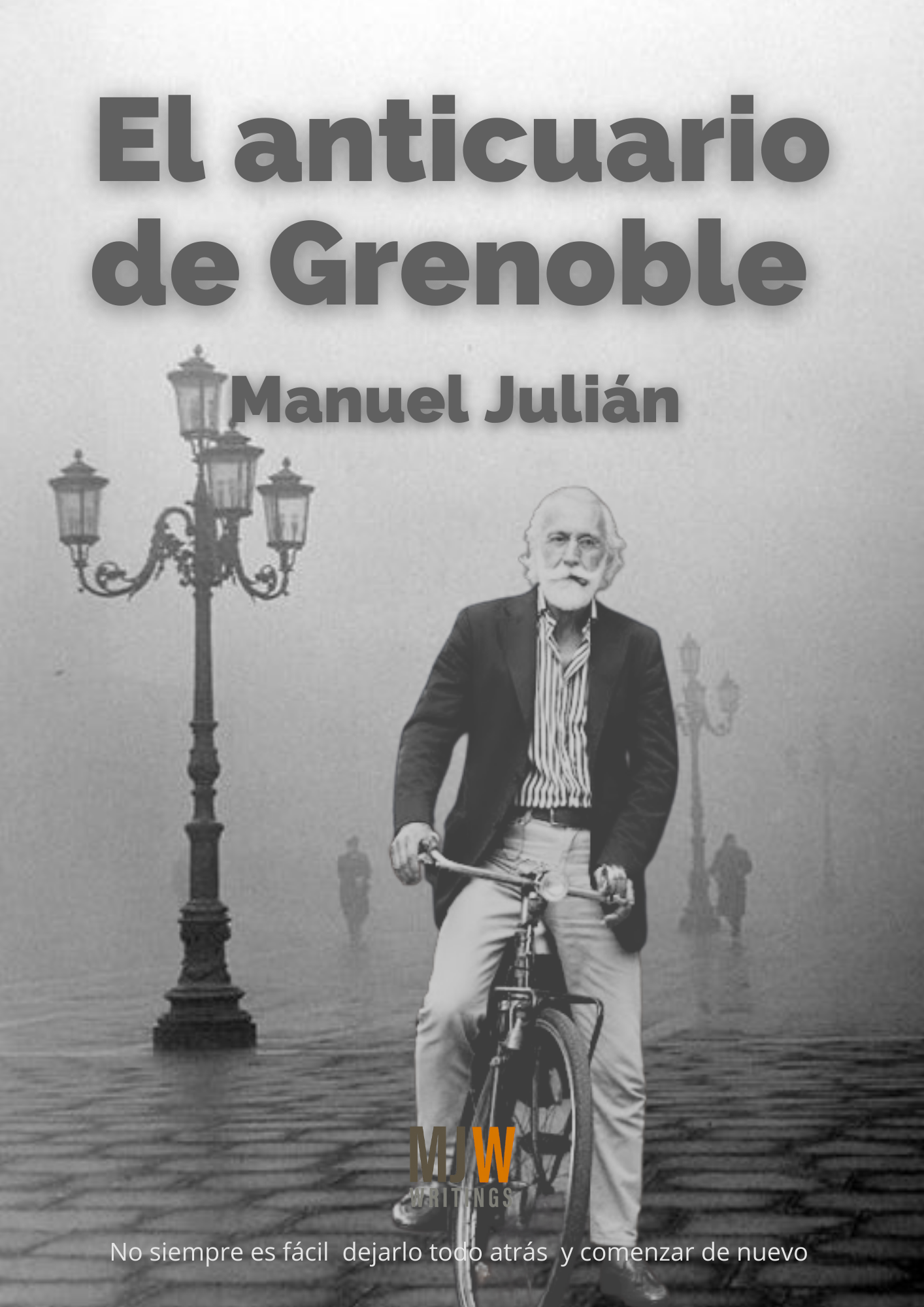



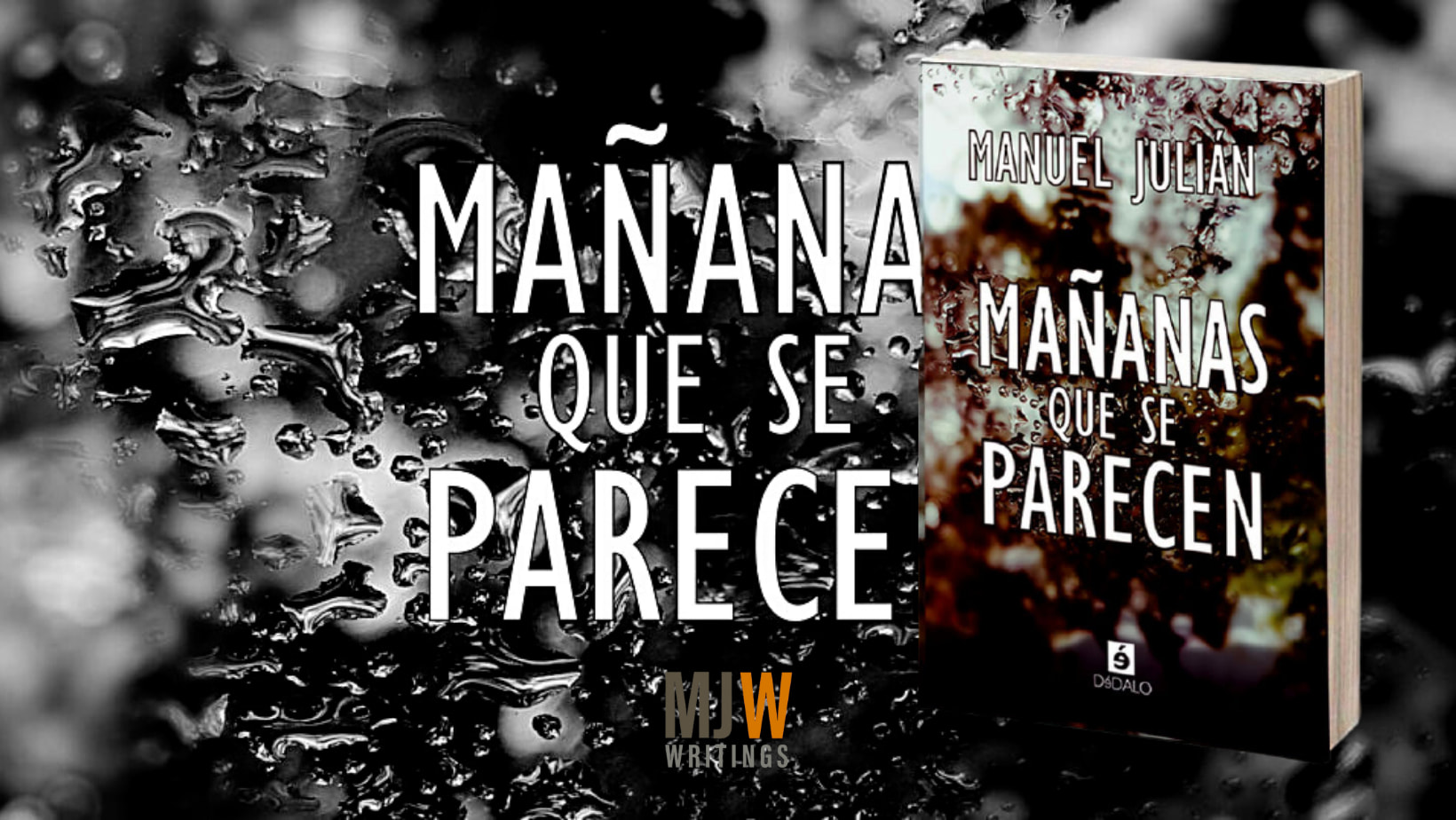

Escritor de novelas. Redactor de contenidos para revistas culturales, blogs y páginas webs. Corrección ortotipográfica y de estilo. Writer freelance.